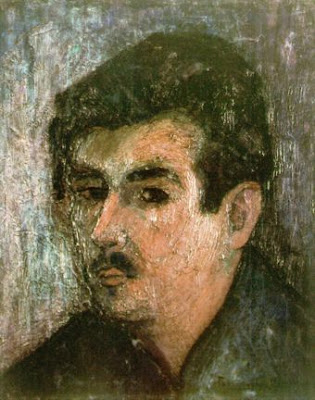Prólogo a su libro Tumba de la ficción. Anagrama, 2001.
Prólogo a su libro Tumba de la ficción. Anagrama, 2001.Arrastrado por la vorágine de este caso político y literario sin precedentes, que ha movilizado durante diez años a los servicios secretos de diversos países, a ejércitos de diplomáticos y de policías, a comandos integristas y a unos medios de comunicación sembradores de pánico, Salman Rushdie habría podido hundirse en la desesperación al verse reflejado en ese espejo mediático donde las peores tragedias se transforman en meros sucesos de la crónica negra. Que haya conseguido evitarlo se debe, en primer lugar, y ante todo, a su condición de escritor y a que, sin desfallecer en su lucha encarnizada contra un terrorismo de Estado, perseguía otra lucha, mucho más sutil y difícil de ganar, contra otra fetua.
Los autores de esta última no eran mullahs integristas de Teherán, sino políticos (algunas veces incluso progresistas), eclesiásticos (a menudo de los más ilustrados) y hasta escritores (John Le Carré) que, a los pocos días de la fetua, se apresuraron a expresar su solidaridad y su comprensión, pero no con un escritor amenazado de muerte por un Estado terrorista, sino con «los musulmanes injustamente injuriados en su convicción religiosa». Monseñor Decour-tray, primado de las Galias, estableciendo un vínculo entre el caso Rushdie y la campaña desatada unos meses antes contra la película de Scorsese La última tentación de Cristo, puso el grito en el cielo: «Una vez más, los creyentes ven insultada su fe. Ayer, en una película que desnaturalizaba la personalidad de Cristo. Hoy, los musulmanes en un libro sobre el Profeta.» El arzobispo de Nueva York, monseñor John O'Connor, compartía la misma opinión: el libro de Rushdie constituía una ofensa para la fe, así que rogaba a sus fieles que no lo leyeran. El gran rabino de Israel, el Vaticano y Margaret Thatcher expresaron la misma reprobación...
Jacques Chirac, futuro presidente de la República francesa, declaró imprudentemente: «No siento ninguna simpatía por el señor Rushdie. He leído lo que se ha publicado en la prensa [se trataba de los capítulos iniciales de .Los versos satánicos]. Es infame.»
Pero, sin duda, quien llegó más lejos fue monseñor Lustiger, miembro de la Academia Francesa, que no vaciló en afirmar que «la figura de Cristo y la de Mahoma no pertenecen al imaginario de los artistas...», borrando así de un plumazo siglos de historia de la pintura.
Cuatro años después, cuando se fundó el Parlamento Internacional de los Escritores, Salman Rushdie explicó que, después de la toma de rehenes y de los secuestros aéreos, el asesinato de escritores podría muy bien convertirse en un nuevo modelo de terrorismo internacional. «Si no se lo combate», advertía, «este modelo se aplicará y se extenderá.» Y eso es, efectivamente, lo que ha sucedido. En el decurso de los últimos diez años las fetuas se han reiterado en Irán, en Egipto, en Bangla Desh, en Argelia, y los escritores y los intelectuales se han convertido en el objetivo privilegiado de atentados indiscriminados y de alto rendimiento mediático; de censurar las obras se ha pasado a perseguir a los autores, de prohibir los textos a cortar las cabezas.
En la actualidad, la literatura se encuentra sometida a una violencia sin precedentes en su historia. La censura ha cambiado. De formas. De agentes. De móviles. Se ha pri-vatizado, se ha desgajado del Estado para extenderse por la sociedad y volverse un estado de opinión. Ya no se limita a los libros, apunta directamente a los autores. Y ya no sólo persigue principalmente las opiniones políticas, religiosas o ideológicas, sino que la emprende con la ficción en tanto que tal y pretende transformar en delito todo tipo de práctica artística libre. En Irán la música en general, así como su difusión y su enseñanza, han estado sujetas a prohibición o regulación durante mucho tiempo. En Afganistán, una de las primeras iniciativas de los talibanes tras su entrada en Kabul fue quemar bobinas de películas, sin siquiera visionarias, en autos de fe que retransmitieron las televisiones de todo el mundo. Y en Argelia bastabacon el mero hecho de que se dijera de alguien que era escritor para que figurara en las listas negras de los comandos islámicos.
Desde la caída del muro de Berlín, la censura ya no es algo privativo de los Estados totalitarios; la figura dominante de una censura central, que disponía de órganos burocráticos que le permitían perseguir el pensamiento disidente, va pareja en la actualidad con múltiples fenómenos de violencia y de represión, espontáneos unas veces y organizados otras, cuya intensidad varía según los países y que sólo comparten una única característica común: el odio indiscriminado hacia el arte y la ficción. Y este odio se va extendiendo no sólo por las regiones donde existe un componente de integrismo islámico, sino también por Europa y Estados Unidos, donde auténticos grupos de presión antiartísticos tratan de imponer a los artistas y a los creadores sus razones, sus criterios y sus límites: obras como las de Steinbeck o las de Richard Wright han sido prohibidas en algunos institutos ante la presión de las organizaciones de padres de alumnos, igual que en Francia, donde en algunos municipios conquistados por la extrema derecha han aparecido listas de libros que han de ser retirados de las bibliotecas.
¿No legitima acaso el nuevo Código Penal francés, que se aprobó en 1994 a instancias de grupos de presión extremistas, las intimidaciones y las demandas contra libros y exposiciones? Profanación, incitación al libertinaje, para prohibir, amordazar y castigar no son argumentos lo que falta. Todas las protecciones, todos los cerrojos que con tan buen criterio se han ido introduciendo desde la época de la Ilustración para proteger el espacio de la crea-.ción están saltando por los aires.
Las persecuciones asesinas de escritores y de intelectuales no constituyen meras violaciones de los derechos individuales, de opinión o de expresión. Persiguen lo que, en la ficción, esboza otros universos, otras formas de vida, otros tipos de relación entre los hombres. Ha quedado manifiesto en Yugoslavia, donde, antes de que las armas se pusieran a hablar, se empezó por silenciar a los escritores, por depurar los diccionarios y esa lengua serbocroata que constituye todo un símbolo, lengua mixta, lengua puente. En Argelia, antes de dejar la vía expedita a los terroristas y a los asesinos, han puesto en cintura el bereber y el francés y han impuesto un árabe esquemático y sin matices, una lengua inflexible que sólo vale para los burócratas del partido y los instructores del ejército. En las guerras de esta última década, la purificación lingüística ha precedido a la limpieza étnica, y tanto en Afganistán como en la ex Yugoslavia el control lingüístico de los pueblos ha llegado a ser un objetivo tan mortífero como el dominio o la conquista del territorio.
En 1988, a un periodista que le preguntaba: «Si tuviera que condensar en una novela la realidad yugoslava, con sus profundos desgarros y el fantasma de los conflictos fratricidas, ¿qué aspectos reflejaría?», Danilo Kis contestó, sin asomo de duda: «Describiría a una serie de Gargantúas y de Pantagrueles, presas de un apetito descomunal, y a una asamblea de sabios, de dirigentes comunistas que hablan, incluso entre sí, una lengua incomprensible y que no consiguen comunicarse con el pueblo.»
Semejante asamblea podría asimismo haberse reunido en Argelia, donde los Gargantúas integristas y los Pantagrueles del poder llevan años peleando por un país desangrado y como aquejado de mutismo.
En 1934, cuando los nazis acababan de tomar el poder en Alemania y se prendían las hogueras de los primeros autos de fe, Hermann Broch, en un texto poco conocido, titulado El espíritu y el espíritu de los tiempos, escribía: «Un singular desprecio por la palabra, casi una repugnancia por ella, se ha apoderado de la humanidad. La hermosa confianza en la posibilidad para los hombres de convencerse a través de la palabra, del habla y de la palabra, se ha perdido radicalmente. Jamás, por lo menos en la historia de Europa occidental, ha reconocido el mundo con semejante sinceridad y franqueza que la palabra carece de valor, que ni siquiera vale la pena intentar una comprensión mutua. El mutismo cae sobre el mundo como una losa.»
El control planetario de las masas subyugadas y pasivas pasa por una dominación de las formas de creación simbólica, y de la ficción en primer lugar. Pues la censura hoy en día significa, ante todo y por doquier, la tiranía de lo Único. Lo que se persigue y castiga es lo que se anda indagando, lo informulado, lo inaudito, lo heterogéneo y lo diverso: todo lo que nace. «Lo diverso está en peligro en este mundo», escribía ya Víctor Segalen. Peor aún que la censura de los derechos individuales de expresión resulta hoy el espacio cultural que se está imponiendo por la fuerza. Un espacio cultural estandarizado, homogeneizado, dominado por las grandes agencias mediáticas y las industrias culturales transnacionales, un espacio Schengen de la cultura que apenas dejará sitio para la expresión de las diversidades y de las minorías lingüísticas y culturales. A las macropolíticas de la globalización tenemos que oponer una micropolítica de las diferencias, una política concreta, pragmática, que trate de crear espacios refugio para la creación, lugares de diálogo, de publicación, una política menor antes que mayoritaria, que trate de poner en contacto a los que hablan, a los que escriben y a los que son obligados a callar.
Como decía Gilíes Deleuze, hemos de volvernos cartógrafos: trazar (antes que denunciar) líneas de convergencia, tender puentes, establecer nuevas relaciones entre artes y culturas; exhumar culturas asfixiadas, lenguas que están desapareciendo, ser archiveros también en el sentido de Foucault, que calificó un día la labor del intelectual «de erudición sin desmayo», es decir, confrontar fuentes contradictorias, publicar documentos enterrados, resucitar historias olvidadas. Con este ánimo hemos creado el Parlamento Internacional de los Escritores y la red de ciudades refugio. Y una de nuestras tareas más urgentes hoy en día consiste en iniciar una amplia labor de investigación sobre las transformaciones del espacio cultural, sobre sus efectos de silenciación, de estandarización, de nivelación o de erosión, de aislamiento y de fragmentación.
Todo indica que las formas tradicionales de censura jurídica e institucional están desapareciendo sustituidas por formas nuevas: menos identificables, más funcionales y difusas, y que, resguardadas por unas formas más violentas cuyo espectáculo regulan minuciosamente, están desplegando la discreta red de las sociedades de control e instalando por doquier el reino de lo homogéneo y su fobia por el arte y por la ficción.
Diez años después de su inicio, el caso Rushdie ha resultado ser una especie de escena final (y teatral) de una tragedia en la que todos los protagonistas -medios de comunicación y mullahs, Occidente «ilustrado» e islamismo radical, eminencias políticas y religiosas- han ido perdiendo la careta uno tras otro. En París como en Nueva York, en Roma como en Jerusalén, la fetua se ha ido volviendo tanto más aceptable y Salman Rushdie tanto más sospechoso cuanto mayor era el olvido de la literatura. Eso es lo que ha puesto de manifiesto este caso: el olvido de la literatura, el odio ancestral por el arte que recorre el siglo como una obsesión, la fetua contra la ficción. Según esa fetua, Las almas muertas eran un insulto al dogma de la inmortalidad del alma, Madame Bovary hacía apología del adulterio y Lolita, de Nabokov, una novela hoy en día impublicable, de la pedofilia. En cuanto al Mises de Joyce, fue calificado de «literatura de letrina» y de «bolchevismo literario». Publicado en París en 1932, estuvo prohibido en Estados Unidos hasta 1933 y en Inglaterra hasta 1937. Sin embargo, en todas esas épocas, nunca escasearon las obras pornográficas, los tratados antirreligiosos o las seudonovelas licenciosas que circulaban libremente. Pero siempre ha sido la literatura la que ha sido sometida a mayor ensañamiento. ¿Qué tiene la ficción para resultar tan peligrosa?
Las obras importantes se reconocen por la turbación que suscitan en las mentes y ello porque lo que exponen no es la transgresión explícita, obscena, de las prohibiciones y de los tabúes, sino un cambio de percepción, un vuelco de la sensibilidad; porque se empeñan oscuramente en buscar, como escribe Rushdie, «ángulos nuevos para penetrar la realidad», y luchan por una nueva jerarquía de los sentidos, por unos nuevos modos de percepción, por una nueva subjetividad.
La ficción representa una amenaza para el mundo. Y el mundo trata de conjurarla. Tales son los términos de una lucha cuyo objetivo se pierde de vista sin cesar. Está la censura, por supuesto. Pero con ella no se agotan, ni de lejos, las formas del control. El mundo no necesita recurrir únicamente a los censores. El autor es a veces el mejor agente para llevar a cabo la poda de la ficción. Autocensura, pero no sólo eso; nombrado, identificado, introducido en los salones, aclimatado en las academias, el autor se basta a veces para cumplir con la tarea, y si no se presta a ella, si se resiste, si llega incluso a convertir esta resistencia en el sentido y el objetivo último de su arte, entonces la historia literaria asume su leyenda y su obra; valgan Gó-gol, Flaubert o Kafka como botón de muestra.
Pero la ficción, vigilada, domesticada, yugulada de infinidad de maneras, se resiste y rebrota sin cesar; en otra parte, en los confines de la lengua y del territorio, trastocando las costumbres, violentando las conveniencias y los tabúes. Desde siempre, desde que escribir ha dejado de justificarse por el hecho de contar lo que es digno de ser narrado y que la ficción no reconoce más derechos que los de la experiencia posible, ni más fines que explorar la noche de los devenires humanos, la ficción reivindica su independencia. Es lo que, de modo consciente o no, han hecho Rabelais, Gógol o Flaubert, Melville, Proust o Kafka. Es una lucha sin tregua ni descanso, un combate desigual que interrumpe a menudo la campana de los hospitales psiquiátricos o, sencillamente, el agotamiento y la muerte. Gógol firma su rendición, quema sus cuartillas y muere. Kafka calla y deja su figura en manos de biógrafos y em-balsamadores. Flaubert muere lleno de ira. Si hay un fantasma que recorre el siglo como una obsesión, es el de las luchas del arte interrumpidas prematuramente, o proseguidas hasta el final, hasta la derrota, pues el reto supera las fuerzas humanas, mal que le pese al arte; es una situación que se repite sin cesar, una lucha continua.
Lo que cuenta este libro es esa lucha.










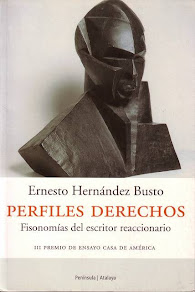













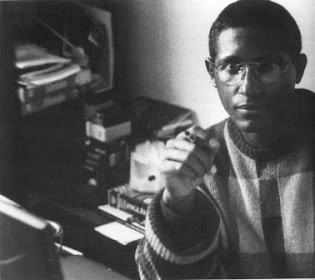

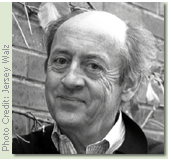

 Selección de
Selección de